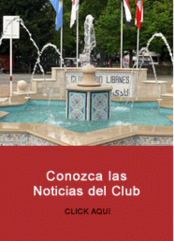El “honor” de Rusia, entre Pristina y Damasco
Luego de llamarlo durante años “peligroso terrorista” y de supuestamente bombardear sin tregua su emirato en Idlib, Vladimir Putin acaba de recibir en Moscú y con máximos honores al presidente de facto interino de Siria.
Afirma el profesor Andrei Tsygankov que más allá de intereses de Estado materiales y realistas -bases militares, venta de armas, etc.-, Rusia también fundamenta su política exterior en el concepto de «honor». El académico de la Universidad Estatal de San Francisco y ruso de nacimiento, precisa que Rusia no podría actuar con el frío e inmoral pragmatismo calculador de otras potencias occidentales si sus acciones perjudicasen sus tradicionales y fuertes lazos con sus aliados eslavos u ortodoxos.
Respecto a los vínculos históricos y culturales entre Siria y Rusia, estos se remontan al siglo IX, cuando el cristianismo ortodoxo empezó a expandirse por la Bulgaria eslava, primero, y luego por Ucrania y Rusia. Ello se debió a los hermanos misioneros cristiano ortodoxos bizantinos Cirilo y Metodio, que abrieron en Bulgaria centros de traducción a las lenguas eslavas de textos cristianos en árabe o siriaco. Cirilo (Constantino) conocía el árabe ya que había participado en una larga conferencia teológica en Bagdad. Él y su hermano Metodio (Miguel) habían mantenido, además, intensas discusiones teológicas con miembros del antiquísimo Patriarcado Ortodoxo de Antioquía, cuya sede siempre ha estado en la Siria Natural, primero en Antioquia y desde el siglo XIV en Damasco. El grupo cristiano mayoritario en Siria sigue siendo el de los cristianos ortodoxos de rito griego (rum), también la mayoría de la población cuando en el siglo VII se empieza a expandir el islam por la Siria Natural.
Antes incluso de la extensión del cristianismo a Rusia, entre los siglos IV y VI misioneros sirios ya lo habían introducido en Asia Central en general y en Kazajastán en particular. Ello se aprecia en las ruinas de los primeros monasterios levantados en esas regiones luego vinculadas al imperio ruso, la URSS o la Federación Rusa, donde los conventos siguieron los patrones establecidos en la Siria Natural.
Los vínculos religiosos y culturales sirio-rusos se reforzaron todavía más a partir de 1857. Entonces una misión eclesiástica rusa viajó a la Siria Natural para promover peregrinaciones a Jerusalén y al Monasterio de Nuestra Señora de Saidnaya, en la actual República Árabe Siria. A lo largo de los siglos y cada vez que resultaba afectado por las razzias de turcos, mongoles u otros bárbaros, el convento fue varias veces reconstruido con aportes rusos. Antes, en 1843, la Academia Eclesiástica de San Petersburgo había recomendado al zar tener presencia en Damasco y Beirut. La misión rusa percibió alarmada la penetración en la Siria Natural del catolicismo, de la mano de Francia, y del protestantismo, de la de británicos y estadounidenses, que abrieron escuelas e incluso universidades. En ese ambiente, algunos cristianos ortodoxos sirios de rito griego (rum) comenzaron a cambiar de religión para poder acceder a formación reglada ya que el Imperio Turco Otomano apenas la facilitaba y, desde luego, la negaba a los cristianos. Así, en apenas dos décadas, los ortodoxos pasaron de ser el 90% del total de cristianos a cerca del 70%.
De escuelas ortodoxas rusas en Siria al mahjar latinoamericano
En 1882 los rusos lograron el permiso del sultán otomano para abrir escuelas, llegando en 1905 a tener la Sociedad Imperial Ortodoxa Palestina 77 escuelas en las hoy Siria, Líbano y Palestina, en las que se enseñaba en árabe y en ruso. Muchos de los sirios emigrados a América estudiaron en esas escuelas, llegando algunos a convertirse en figuras intelectuales del mahjar (*). Esa labor entre educativa, religiosa y cultural fue clave para el impulso de un nacionalismo panárabe y pansirio inspirado en parte en la lucha, apoyada por Rusia, para que los cristianos ortodoxos sirios tuvieran autoridades eclesiásticas árabes y no griegas.
No es de extrañar que entre los fundadores de los nacionalismos panárabe y pansirio los cristianos ortodoxos Michel Aflaq y Antun Saade, respectivamente, jugaran un papel decisivo. Tampoco que uno de los más queridos gobernantes sirios haya sido Fares al Khury. O que entre los sectores palestinos más nacionalistas destacara George Habbash, del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Además de ser cristianos ortodoxos, en sus distintas formas de nacionalismo todos ellos dieron valor a la cuestión lingüística. A esa lengua árabe común que inspiró a los cristianos ortodoxos cuando a finales del siglo XIX exigieron y lograron un patriarca de Antioquía que hablase árabe, es decir y al menos para el nacionalismo árabe, que fuese árabe ya que para esa corriente de pensamiento la condición de árabe se adquiere a partir de la lengua y no por otras circunstancias, como las raciales o religiosas. Para Saade, mientras, es en esa lengua en la que los sirios han escrito, expresado su pensamiento y conservado la memoria y la herencia de la nación siria, aunque el compartir el árabe con otras naciones, y a diferencia de lo que afirmaba el nacionalismo panárabe, no genera vínculos mayores que los de las distintas naciones que tienen al inglés o al castellano como lengua. Compartir una lengua no supone compartir nación, estableció un Antun Saade que desarrolló buena parte de su pensamiento político en la Argentina y en otros lugares del mahjar latinoamericano.
Esos vínculos «espirituales» entre Siria y Rusia se reactivaron a partir de 2008 con el reimpulso a la Sociedad Imperial Ortodoxa Palestina y la intensificación de los viajes rusos a Tierra Santa. El Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kiril visitó entre 2011 y 2012 Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Apoyaba así a los cristianos sirios en un momento difícil por el sostenido aumento desde el principio de la llamada «primavera árabe» de las acciones sectarias de grupos apoyados desde fuera, aunque en ese momento todavía sin el poder y el reconocimiento internacional del que ahora gozan algunos de ellos.
Un aliento de la Iglesia Rusa del que también participaba el Estado ruso. Durante una visita a Beirut el responsable de Relaciones Externas de esa Iglesia, señaló que los objetivos, principios e intereses de la Federación Rusa pasaban por garantizar «la supervivencia de los cristianos del Levante en sus propios países y la coexistencia pacífica con sus compatriotas musulmanes, alejados de los intentos exteriores por desestabilizar esos países». Criticaba así a países como Francia, Australia o Polonia, que desde el comienzo de la crisis alentaron el éxodo de cristianos árabes, armenios y siriacos de Siria, ofreciéndoles visados que, sin embargo, negaban a otros sirios. Al mismo tiempo, algunos de ellos desarrollaban políticas desestabilizadoras de Siria. También comparando lo que hacían unos y otros, el arcipreste Nikolai Balashov señaló que el apoyo ruso a los cristianos sirios no es nuevo y que «ningún otro país se preocuparía por ellos de la forma en la que Rusia lo haría».
De Idlib a Damasco con la venia de Rusia
Y formalmente así fue hasta noviembre de 2024, cuando de manera tan sorprendente como indigna y poco honrosa, Rusia se olvidó de esas honorables y milenarias relaciones y dejó caer sin más al Estado sirio en su configuración de acuerdo al Programa Nacional Sirio de 1920, el mismo que garantizaba la aconfesionalidad de un Estado protector de todas las confesiones. Se sumaba así Rusia a EEUU, Francia, Reino Unido, Alemania, casi todos los otros países de la UE, Israel, Turquía, Qatar y en menor medida Arabia Saudí. Potencias todas concertadas desde 2011, si no antes, para orquestar un cambio de régimen estatal en Siria, al precio y al coste que fuese. En este caso, el de al menos 600 mil vidas de sirios y sumando. Solo en lo que va de año han sido asesinados o han muerto como consecuencia de la violencia sectaria 12 mil sirios, convirtiéndose 2025 en el más mortífero desde 2018, y por lejos.
A Moscú viajó a finales de noviembre de 2024 el entonces Jefe del Estado sirio Bashar al Asad para pedir ayuda urgente a sus supuestos aliados rusos ante el ataque directo y concertado de turcos, yihadistas e israelíes. Desde entonces no se le ha vuelto a ver ni se ha sabido absolutamente nada de él ni de su condición, más allá de inverosímiles bulos que echan a correr los servicios de inteligencia de los países implicados en el cambio de régimen en Siria. Burdos ejercicios de desinformación normalmente coincidentes con alguna salida de guion: incómodas y atroces matanzas sectarias cuya sangre salpica más allá de lo que se había previsto, anuncios de acuerdos de amistad con Israel o viajes por pasarelas internacionales de las autoridades instaladas en Damasco, hasta hace nada calificadas de terroristas por sus ahora anfitriones.
Ha vuelto a ocurrir hace unos días. Mientras su ministro de Exteriores Lavrov desmentía por enésima vez, aunque sin aportar prueba de vida alguna, que Asad hubiese sido envenenado en Moscú, su jefe el ex espía de la KGB Vladimir Putin escenificaba lo que ya había dicho unos días antes su homólogo sirio. A saber, que los yihadistas de Hay’at Tahrir al Sham mantienen desde hace al menos casi un año una sólida alianza con Moscú, tanto que solo pudieron avanzar hacia Damasco una vez que los rusos les garantizaron que no los atacarían. No solo eso, por acción u omisión activaron a milicias del sur de Siria reconciliadas con el Estado, pero tuteladas por los propios rusos para que entraran en Damasco la tarde del 7 de diciembre de 2024, lo que precipitó la caída de la capital siria y luego de Homs y la Costa, las zonas más multiconfesionales del país. Muchos sirios pensaron ingenuamente que los rusos protegerían esas ciudades y regiones del avance yihadi-turco-israelí con el objetivo de poder mantener una multiconfesionalidad social ahora comprometida o directamente herida de muerte por la imposición de la sharía o ley islámica como fuente principal del Derecho, los símbolos sectarios del nuevo régimen estatal en construcción y una retórica oficial inédita que clasifica a los sirios por secta y los adscribe a una supuesta “mayoría” política sunní frente a diversas “minorías” religiosas y, en su caso, étnicas.
La transfiguración de la relación entre Rusia y Siria
En ese contexto, y quizás porque quiere hacer honor al título que durante siglos ostentaron sus antecesores los zares, el actual presidente de Rusia se esmera en ser y parecer todo un autócrata. Ello explicaría semejante vuelta de carnero en Siria. Vladimir Putin hace y deshace a capricho, por mucho que sin solución de continuidad sostenga una cosa y su contraria. Una vela a Dios y otra al diablo. Y vuelta y vuelta.
Así, y después de llamarlo durante años “peligroso terrorista” y de, supuestamente, bombardear sin tregua su emirato en Idlib, Vladimir Putin acaba de recibir en Moscú y con máximos honores al presidente de facto interino de Siria. Dada la críptica opacidad con la que el Kremlin maneja la comunicación, no se sabrá nunca si uno se dirigió al otro y viceversa usando sus respectivos apodos, nombres de guerra o alias de ocasión: “Platov”, en el caso del ruso, y “Abu Mohammed al Golani”, en el otro.
Sea como fuese, y asumiendo lo que ya han explicitado las partes, es decir, que las bases rusas en Tartous y Hameimim nunca corrieron peligro, lo que ya está claro es que aquello del “honor” de Rusia en sus relaciones internacionales no aplica para Siria. Ya sea por cuestiones raciales o bien porque a los rusos ya no les parezcan suficientemente ortodoxos aquellos cristianos sirios que los sacaron de su barbarismo pagano. Compárese la forma indigna y todavía sin explicar, más allá de los detalles aportados por Golani/Al Sharaa, en la que a finales de 2024 Rusia permitió el cambio de régimen estatal sirio frente a su actuación durante la fase final de la operación de la OTAN contra Serbia-Yugoslavia en junio de 1999. Entonces una Rusia totalmente disminuida en sus capacidades militares, económicas, políticas y diplomáticas y bajo el errático y ausente liderazgo de un Boris Yeltsin enfermo de la muy prevalente en Rusia cirrosis hepática, Moscú realizó una operación relámpago y más bien simbólica, pero de importantes consecuencias. Envió desde Bosnia a Kosovo 250 efectivos rusos de la Fuerza Internacional de Mantenimiento de Paz en Bosnia (SFOR). En los vehículos blindados cambiaron la S por la K de KFOR, la fuerza de paz para la provincia serbia de mayoría albanesa. Horas antes de que la OTAN desplegara sus 30 mil efectivos en Kosovo, esas tropas rusas tomaron el aeropuerto de Slatina, a las afueras de la capital de Kosovo y se desplegaron en el centro de la misma, dando seguridad a los muy eslavos serbios y logrando así su reagrupamiento en la norteña ciudad de Mitrovica. De esa forma Rusia no solo salvó su honor y de alguna manera el de sus aliados serbios, sobre los que pendía la amenaza de matanzas étnicas y sectarias y acciones terroristas contra iglesias, como las ahora vistas en Siria. Logró también que durante diez años Kosovo no fuese reconocido como un estado independiente y salvar todos los monasterios e iglesias ortodoxas en un Kosovo que es la cuna de la Iglesia Ortodoxa Serbia, tanto como Siria lo es de la Rusa y de todas las demás.
Quizás el profesor Andrei Tsygankov debería revisar el papel que el concepto de “honor” juega en las relaciones internacionales de Rusia. Quizás también y mientras se compromete con “Platov” a dar nacionalidad siria a yihadistas chechenos, tayikos o uzbekos para que no vuelvan a la Federación Rusa o sus aledaños imperiales, el nuevo aliado de Putin debería recordar ese viejo adagio español que reza: cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar. Aunque solo habla árabe y con acento entre el de una Arabia Saudí en la que nació y un Iraq en el que, como confirmó a la CBS, también hizo la yihad, pronto podrá preguntar el significado de ese refrán en un Instituto Cervantes de Damasco que estos mismos días España ha prometido reabrir cuando sea posible después de haberlo cerrado nada más empezar en 2011 la larga y tortuosa operación de cambio de régimen estatal en Siria. Cosas de la política internacional, dirán algunos. Comportamientos deshonrosos, dirán otros. Gracias a Rusia, ya lo interpretará sobriamente algún empoderado sheij en Damasco.
(*) Mahjar: la transliteración del concepto mahjar corresponde al vocablo árabe مهجر que se traduce como “emigración”, “diáspora”, conjunto de “expatriados”.
► Pablo Sapag M. es investigador y Profesor Titular de Historia de la Propaganda, de la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y académico en distintas casas de estudios de Chile, Reino Unido y Grecia. Es autor de “Siria en perspectiva” (Ediciones Complutense).
Noticias relacionadas
-
 Cuando la universidad se convierte en botín de guerra
Cuando la universidad se convierte en botín de guerra -
 Precisiones, saldos y secuelas del 7 de octubre
Precisiones, saldos y secuelas del 7 de octubre -
 El Sur entre la resistencia y la falsa soberanía
El Sur entre la resistencia y la falsa soberanía -
 Cuando se pretende reducir la patria al sectarismo y al terrorismo
Cuando se pretende reducir la patria al sectarismo y al terrorismo