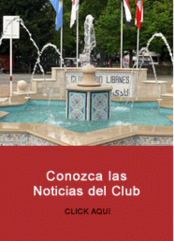Dos años de entrevistas en Gaza exponen una sociedad arrasada
Una investigación de largo aliento del New York Times, basada en más de 700 testimonios recogidos a lo largo de dos años, vuelve a poner rostro y voz al costo humano de la ofensiva contra la Franja de Gaza: familias desmembradas, desplazamientos sucesivos, hambre deliberada y una fractura social que bordea la aniquilación.
Un reportaje firmado por Vivian Yee, Lauren Leatherby, Samar Abu Elouf, Bilal Shbair, Iyad Abuheweila, Abu Bakr Bashir y Aaron Boxerman, publicado en The New York Times este lunes escribe sobre más de 700 testimonios recabados en los últimos dos años y reencuentra a cerca de un centenar de esas personas para preguntarles, simplemente, si siguen vivas, dónde están y qué quedó de sus vidas. Bajo el título original en inglés “We Tried to Find Them Again. Here Is What They Said”, la investigación escucha a quienes pudieron responder, constata números que ya no existen, registra a quienes escaparon de Gaza y confirma muertes a través de familiares.
El mosaico da cuenta de una sociedad violentada de manera estructural: hogares pulverizados, cementerios sin nombres, duelos suspendidos, niños traumatizados, ancianos sin tratamiento y una economía de guerra que encarece el pan, la harina, el agua y hasta un trozo de lona. “Gaza ha sido borrada”, sintetiza Muna Abu Holi, en una frase que condensa el diagnóstico de los entrevistados y que atraviesa la pieza como un eje moral y político imposible de relativizar.
Las historias reconstruidas por el diario neoyorquino exhiben un patrón: la imposición del desplazamiento como destino. Hay quienes confiesan haber sido expulsados diez, doce o más veces; rutas que se repiten como laberintos, caravanas que atraviesan ruinas y check points, campamentos de caridad que se vuelven domicilio y luego nueva partida. Samar al-Jaja y sus cuatro sobrinos regresaron a la ciudad de Gaza para comprobar que solo el dormitorio de sus padres seguía en pie; no hallaron cuerpos ni tumbas donde rezar, y la imposibilidad del duelo completó la brutalidad del despojo.
En paralelo, el mercado de la sobrevivencia florece sobre la necesidad: traslados a precios extorsivos, agua salada vendida como recurso, alimentos básicos convertidos en lujo. “A veces pasamos uno o dos días sin comer nada”, afirma Nesreen Joudeh; “Perdí 20 kilogramos durante el tiempo de hambre”, admite el socorrista Naseem Hassan, revelando no solo la dimensión de la escasez sino el impacto directo sobre quienes sostienen la primera línea humanitaria.
El hambre, la intemperie y el miedo se combinan con heridas físicas y traumas psíquicos acumulados. En el testimonio de Hammam y Najia Malaka, separados durante meses por el corte militar entre el norte y el sur de la Franja, el breve reencuentro de enero —en pleno alto el fuego— no alcanza a suturar la pérdida de Seela, su hija de tres años, asesinada mientras la pareja permanecía dividida por el cerco. Desde entonces, su “vida normal” es perseguir raciones en puntos de distribución, arriesgar el cuerpo para interceptar un camión de ayuda y elegir entre dormir bajo bombardeos o huir hacia otra precariedad.
La restricción del movimiento, la intermitencia de la electricidad y la destrucción de infraestructura sanitaria convierten dolencias tratables en sentencias de amputación o muerte; “todavía tiene que someterse a otra amputación”, dice el texto sobre Lubna al-Dahouk, recordando que la devastación también se mide en cirugías postergadas y secuelas permanentes. “Lo más difícil es vivir con la sensación de que todo lo que puedes hacer es esperar a la muerte”, confiesa Aaed Abu Karsh, ahora dedicado a buscar agua, pan y unas monedas en un mercado gobernado por la escasez.
El reportaje también documenta pérdidas que exceden lo material: el derrumbe emocional y la erosión del futuro. “Estamos rotos, mental y emocionalmente”, dice Hanaa al-Najjar, y no es un hipérbole: madres que describen a sus hijos despertando con gritos ante el zumbido de los cazas, jóvenes que posponen una y otra vez exámenes que nunca llegan, profesores y estudiantes que ya no se reconocen frente al espejo por el peso perdido o el hambre sostenida.
Maher Ghanem relata la ceremonia de graduación de su hija como un acto casi absurdo: dos años sin clases regulares, escuelas destruidas o utilizadas como refugios, currículos truncos, y un niño menor que se ofrece a conducir un carro de burro para aportar algo, porque “no hay una escuela a la que asistir”.
El mapa general no puede separarse de su contexto político: incursiones del ejército israelí en la ciudad de Gaza, la continuidad de operaciones y bombardeos tras altos el fuego parciales y una negociación intermitente en El Cairo sobre un intercambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes por rehenes en la Franja.
La investigación ubica esas conversaciones como telón de fondo de una realidad que no se detiene: mientras se discute en mesas cerradas, la población civil es empujada a elegir entre quedarse bajo fuego o desplazarse hacia el sur, pagando por un lugar en un camión o por una lona bajo la cual dormir.
La “comunidad internacional”, invocada en resoluciones y comunicados, aparece para los entrevistados como un eco distante; la “impunidad internacional” describe mejor la experiencia de quienes constatan que, en dos años, casi nada ha frenado la maquinaria de destrucción ni ha garantizado acceso sostenido a alimentos, medicamentos, combustible y reconstrucción básica.
Noticias relacionadas
-
 Anuncian alto el fuego en Gaza como primera fase del plan de Trump
Anuncian alto el fuego en Gaza como primera fase del plan de Trump -
 Gaza, dos años después: más de 67 mil asesinados y 170 mil heridos
Gaza, dos años después: más de 67 mil asesinados y 170 mil heridos -
 Israel detiene a más de 200 activistas rumbo a Gaza
Israel detiene a más de 200 activistas rumbo a Gaza -
 Régimen sionista destruye presencia cristiana en Palestina
Régimen sionista destruye presencia cristiana en Palestina